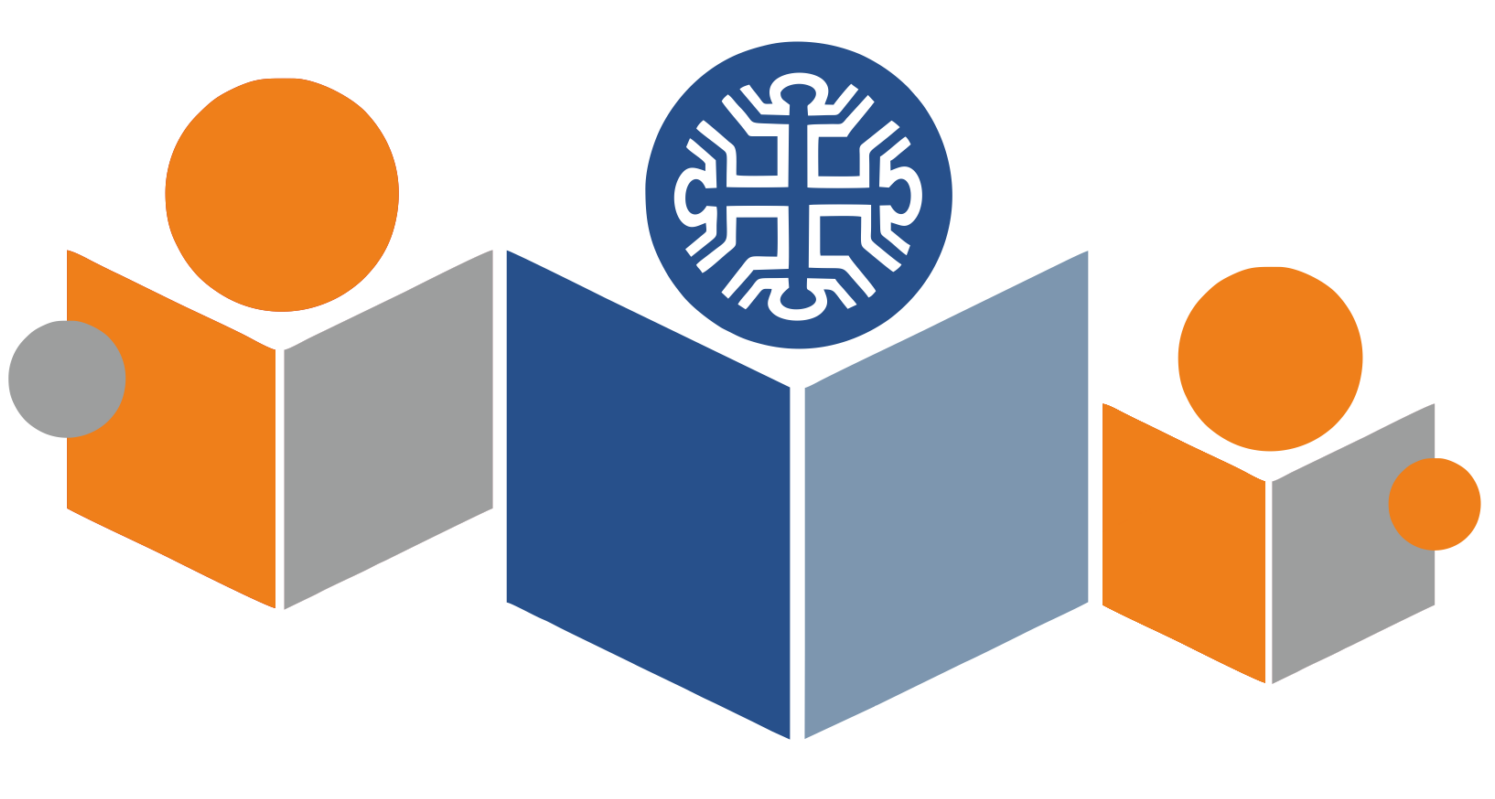Sugerencias de Cuarto Libro: “El viento que arrasa” y “Ladrilleros”, de Selva Almada.

“El viento que arrasa” y “Ladrilleros”, de Selva Almada.
Por Hernán Lasque
“Todo aquello había quedado atrás con la ayuda de Cristo. A veces miraba sus manos, grandes y cuadradas, fuertes como dos palas mecánicas. Esas manos que hoy levantaban las vigas de un templo, antes habían azotado mujeres. Entonces, cuando recordaba, Zack solía ponerse a llorar como un chico, con las manos colgando del cuerpo, no atreviéndose a llevárselas al rostro, temeroso de que las viejas manos mancillaran su remordimiento.
– Me las cortaría si pudiera – le había dicho una vez al Reverendo -, pero serían veneno hasta para un perro.”
“Una tarde lo llevó a Marciano al fondo de la casa, donde había un viejo algarrobo. Tentó una rama con su propio peso. Pasó una cuerda. Llamó al perro con alguna zalamería. Le dio unas palmaditas en las ancas y le acarició la cabeza y despacito le pasó la soga por el cogote., la ajustó y empezó a tirar con todas sus fuerzas de la punta de la cuerda. El perro gimió y pataleó en el aire con las tres patas sanas, y la pata inútil flameando como un trapo. Y ahí quedó, con los ojos amarillos fijos en la copa del árbol.”
El primero de los párrafos corresponde a “El viento que arrasa”, primera novela publicada por Selva Almada, el segundo, a “Ladrilleros”, segunda novela de la autora (años 2012 y 2013). Lo cierto es que podría haber elegido cualquier otro par, ambas obras están pobladas de pasajes, a veces plasmados en un solo párrafo, un cuadro orgánico que obliga a detenernos en la lectura. Por su belleza, por el impacto de su intensidad lírica, estos párrafos nos toman así como lo hace una imagen, como lo hace un gran verso en el que quisiéramos quedarnos, pero sólo para continuar. Registros a través de un lenguaje que sabe volverse, singularmente, cinematográfico en una secuencia de avances de la trama como en un montaje que intercala la progresión de una u otra escena planteada, recuperada luego y haciendo de ese modo que la historia vaya revelándose gradualmente. Una narración que logra tener la lectura en tensión, no solo por lo que las palabras traman, es decir, los hechos que van ocurriendo o revelándose como ocurridos (Ladrilleros comienza por el final), no sólo debido a la historia que cuentan y el contexto que las hace posibles, sino por los procedimientos, por un lenguaje no forzado, fresco, no importado – Selva nace y se cría entre los ríos, en el litoral –no he leído mejor puesta la palabra “tape” en más de veinte años en Literatura, desde Zelarrayán. Ni “cursiento”, ni “pijotero”, ni “ni que sea” -, a parte de todo eso y más, la estructura es lo que Hace a sus historias. Estructura que aborda las genealogías de los personajes, los contextos que cristalizan el trasfondo general de una sociedad en decadencia, sus conceptos, sus mandatos, focalizada en familias pobres con vidas destruidas, procedimientos de montajes que logra no pisar un desenlace tempranero, no resolviéndose por completo la historia sino hasta llegar a la última página.
Párrafos que, como un fresco sixtino, plasman abyectas escenas que avanzan como témpanos de hielo en medio del calor y la humedad, el sofocón del litoral que se percibe e instala dese la primera línea. Fragmentos que parecieran nacer, cada uno de ellos, de una imagen, de algo concreto que la autora preconcibe en su mente. Luego, el lenguaje verbal traído de una oralidad ya sumamente poética en su estado natural, silvestre, dará cuenta en su relato de lo que hay detrás de esa imagen preconcebida. Selva ha dicho que la historia de “Ladrilleros” nace a partir de un hecho puntual que le fue contado, por ello empieza por el final, por esa “imagen/relato” que le llegó, esta imagen del desenlace es la que motiva la historia, la ficción creada en torno de esos dos moribundos de las primeras dos páginas.
Mientras la leía, algunos años después de “El viento que arrasa”, sentí entrar en una escritura en clave Faulkner, en clave “El sonido y la furia”, por algo de la estructura planteada y porque la imagen inicial es tan potente que recordé ya en las primeras páginas una entrevista al gran autor estadounidense. En aquella entrevista, realizada por el crítico Jean Stein, éste le pregunta al autor cómo empezó “El sonido y la furia”, y Faulkner contesta: Empezó con una imagen mental. Yo no comprendí en aquel momento que era simbólica. La imagen era de los fondillos embarrados de los calzoncillos de una niña subida a un peral, desde donde ella podía ver a través de una ventana el lugar donde se estaba efectuando el funeral de su abuela y se los contaba a sus hermanos que estaban al pie del árbol. Cuando llegué a explicar quiénes eran ellos y qué estaban haciendo y cómo se habían enlodado los calzoncillos de la niña , comprendí que sería imposible meterlo todo dentro de un cuento y que el relato tendría que ser un libro.”. La respuesta sigue, luego va a decir que la reescribió tres veces, cada una de esas veces desde un personaje/narrador diferente y que esa es la versión definitiva que conocemos hoy de la novela. Y si pienso en Faulkner, pero estoy en el Litoral, pienso con Manauta, leyendo en Almada… la materia del relato es siempre anterior al relato.
Manauta porque las historias de Selva Almada, de alguna literaria manera, ocurren un poco también al fondo de esa calle ancha de Manauta, camino que desemboca en el pueblo al que siempre su literatura regresa: “La entrada al pueblo es una camino ancho. De tierra, con mucha tierra. Mal cuidado, es casi siempre desparejo. Cuando llueve, los carros cargados de cereal marcan profundo sus huellas en la antigua bóveda”. Así como lo hicieran Juan José Manauta, y antes que él Juan L. Ortíz, Carlos Mastronardi y Amaro Villanueva (primera generación del misterio gualeyo), así Almada, oriunda de Villa Elisa, un pueblo de Entre Ríos, instala la ficción en una zona retirada de intereses urbanos, de peripecias capitalistas y metropolitanas, lo que que implica también diferenciarse de otras estéticas o líneas de búsqueda en la literatura argentina. Salvaje y federal.
Por último, en esta reseña quiero acentuar también el carácter poético que tiene la prosa de la autora, esa cualidad alquímica que tensa la cuerda entre lo que se recrea y lo real acaecido, siempre a través de un lenguaje sumamente preciso que elude sistemáticamente la narración lineal y crea vórtices resultantes de cada uno de los relatos que constituyen el relato absoluto, completo. Ese tono poético aparece repartido en equilibrio en el desarrollo de ambas historias, pero por momento pareciera tomar la prosa narrativa por asalto. En “El viento que arrasa”, quien anuncia la llegada de la tormenta, del viento que todo se lo lleva, del viento que arrasa con todo, es un perro. A través de la descripción y enumeración de los olores que el perro Bayo percibe venir del monte y de más adentro, de más allá y en pleno día soleado, se anuncia la llegada de la tormenta. Tormenta que se desatará en la historia de manera sincrónica, en los personajes descargando cada uno el peso de sus orfandades, de la opresión de sus vidas destruidas, al mismo tiempo que la inclemencia de la naturaleza, encapotada sobre el escenario, se derrama y arrasa con todo a su paso.
Capítulo 16 de “El viento que arrasa”
“El perro bayo se sentó de golpe sobre las patas traseras. Estuvo todo el día echado en un pozo, cavado esa mañana temprano. El hoyo, fresco al principio, e había ido calentando en su letargo.
El Bayo era una cruza con galgo y había heredado de la raza la elegancia, la alzada, las patas finas y veloces, la fibra. De la otra parte, madre o padre, ya no se sabía, había sacado el pelo duro, semilargo, amarillo y una barbita que le cubría la parte superior del hocico y le daba el aspecto de un general ruso. Al Bayo a veces también le decían el Rusito, pero por el color del pelo nomás. La sensibilidad se habría ido perfeccionando tras décadas y décadas de mestizaje. O le habría venido sola, sería un rasgo propio ¿por qué no? ¿Por qué en los animales ha de ser diferente que en los hombres? Este era un perro particularmente sensible.
Aunque sus músculos habían estado quietos todo el día, la sangre que seguía bombeando como loca en su organismo había ido calentando el agujero en la tierra, al punto de que ni las pulgas lo habían soportado: saltando como los osos bailarines sobre una chapa caliente, se habían largado de ese perro a otro perro o a la tierra suelta a esperar que apareciera un anfitrión más benevolente.
Pero el Bayo no se sentó de repente porque sintiera el abandono de sus pulgas. Otra cosa lo había arrancado del sopor seco y caliente y lo había traído de vuelta al mundo de los vivos.
Los ojos color caramelo del Bayo estaban llenos de lagañas, la delgada película del sueño persistía y le nublaba la visión, distorsionaba los objetos. Pero el Bayo no necesitaba ahora de su vista.
Sin moverse de su posición alzó levemente la cabeza. El cráneo triangular que terminaba en las sensibles narinas tentó el aire dos o tres veces seguidas. Devolvió la cabeza a su eje, espetó un momento, y volvió a olfatear.
Ese olor era muchos olores a la vez. Olores que venían desde lejos, que había que separar, clasificar y volver a juntar para develar qué era ese olor hecho de mezclas.
Estaba el olor de la profundidad del monte. No del corazón del monte, si no de mucho más adentro, de las entrañas, podría decirse. El olor de la humedad del suelo debajo de los excrementos de los animales, del microcosmos que palpita debajo de las bostas: semillitas, insectos diminutos y los escorpiones azules, dueños y señores de ese pedacito de suelo umbrío.
El olor de las plumas que quedan en los nidos y se van pudriendo por las lluvias y el abandono, junto con las ramitas y hojas y pelos de animales usados para su construcción.
El olor de la madera de un árbol tocado por un rayo, incinerado hasta la médula, usurpado por gusanos y por termitas que cavan túneles y por los pájaros carpinteros que agujerean la corteza muerta para comerse todo lo vivo que encuentran.
El olor de los mamíferos más grandes: los osos mieleros, los zorritos, los gatos de los pajonales; de sus celos, sus pariciones y, por fin, su osamenta.
Saliendo del monte y ya en la planicie, el olor de los tacurúes.
El olor de los ranchos mal ventilados, llenos de vinchucas. El olor a humo de los fogones que crepitan bajo los aleros y el olor de la comida que se cuece sobre ellos. El olor a jabón en pan que usan las mujeres para lavar la ropa. El olor de la ropa mojada secándose en el tendedero.
El olor de los changarines doblados sobre los campos de algodón. El olor de los algodonales. El olor a combustible de las trilladoras.
Y más acá el olor del pueblo más cercano, del basural a un kilómetro del pueblo, del cementerio incrustado en la periferia, de las aguas servidas de los barrios sin red cloacal, de los pozos ciegos. Y el olor del mburucuyá que se empecina en trepar postes y alambrados, que llena el aire con el olor dulce de sus frutos babosos que atraen, con sus mieles, a las moscas.
El Bayo sacudió la cabeza, pesada por tantos olores reconocibles. Se rascó el hocico con un pata como si de este modo limpiase su nariz, la desintoxicase.
Ese olor que era todos los olores, era el olor de la tormenta que se aproximaba. Aunque el cielo siguiera impecable, sin una nube, azul como en la postal turística.
El Bayo volvió a levantar la cabeza, entreabrió la quijada y soltó un larguísimo aullido.
Se venía la tormenta”.
Selva Almada nació en Villa Elisa, Entre Ríos en 1973. Es autora de los libros Mal de muñecas (2003), Niños (2005) y Una chica de provincia (2007), El viento que arrasa (2012), Ladrilleros (2013) , Chicas muertas (2014), El desapego es una manera de querernos (2015) No es un río (2020), entre otras publicaciones.
Libros consultados:
Juan José Manauta. Cuentos completos – EDUNER 2014
William Faulkner , “Wash Jones, una historia del sur”, entrevista de Jean Stein, CORREGIDOR 2013
Promoción de la lectura. Sección “Cuarto Libro”